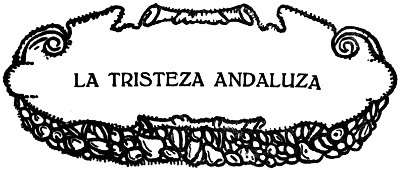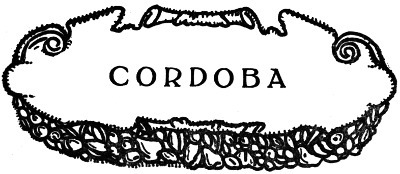LA TRISTEZA ANDALUZA


¿Habéis oído a un «cantaor»? Si lo habéis oído, os recordaré esa voz larga y gimiente, esa cara rapada y seria, esa mano que mueve el bastón para llevar el compás. Parece que el hombre se está muriendo, parece que se va a acabar, parece que se acabó. A mí me ha conturbado tal gemido de otro mundo, tal hilo de alma, cosa de armonía enferma, copla llena de rota música que no se sabe con qué afanes va a hundirse en los abismos del espacio. El «cantaor», aeda de estas tierras extrañas, ha recogido el alma triste de la España mora y la echa por la boca en quejidos, en largos ayes, en lamentos desesperados de pasión. Más que una pena personal, es una pena nacional la que estos hombres van gimiendo al son de las histéricas guitarras. Son cosas antiguas, son cosas melodiosas o furiosas de palacios de árabes... He oído a Juan Breva, el «cantaor» de más renombre, el que acompañó en sus juergas al rey alegre don Alfonso XII. Juan Breva aúlla o se queja, lobo o pájaro de amor, dejando entrever todo el pasado de estas regiones asoleadas, toda la morería, toda la inmensa tristeza que hay en la tierra andaluza; tristeza del suelo fatigado de las llamas solares, tristeza de las melancólicas hembras de grandes ojos, tristeza especial de los mismos cantos, pues no se puede escuchar uno que no diga muerte, cuchillada, luto, virgen penosa o nota crepuscular. A la orilla del mar he oído cantar a un mozo pescador, que descansaba junto a una barca; y su canción era tan triste, tan amarga, como las coplas de Juan Breva. Cantan lo mismo las muchachas frescas, rosadas de vida, que ponen claveles en las ventanas y que tienen un novio. Porque así son aquí la vida y el amor; todo lo contrario de lo que piensan los que sólo han visto una Andalucía a la francesa, de exposición universal o de caja de pasas. En verdad os digo que este es el reino del desconsuelo y de la muerte. El amor popular es inquieto y fatal. La mujer ama con ardor y con miedo. Sabe que si engaña al novio, le partirá éste el pecho y el vientre de un navajazo. «Una puñalaíta». Hace algún tiempo, en un florido patio malagueño, se celebraba una fiesta, y cierta gallarda moza se puso a cantar. Cantaba maravillosamente. De pronto cantó una copla que dice en dos de sus versos:
Un loco, o un enamorado novio, estaba allí, y sacó una pistola, y le pegó el tiro, en medio del corazón. Estos salvajes amorosos son así. Antaño no habría sido pistola, sino gumía. Todos los poetas de estas regiones son dolorosos y excesivos, fatalistas, o violentos. Todos son amados del sol. Todos no: he aquí uno amado de la luna...
En uno de estos crepúsculos de invierno, en que el Mediterráneo ensaya un aspecto gris que borrará la aurora del siguiente día, he comenzado a leer el libro de un poeta nuevo de tierra andaluza, el cual acaba de aparecer y es ya el más sutil y exquisito de todos los portaliras españoles. Al hojear su libro Arias tristes, lo juzgariais de un poeta extranjero. Fijáos más; es un poeta completamente de su tierra, como su nombre. Se llama Juan, como el Arcipreste, y Jiménez, como el Cardenal. Surge en momentos en que a su país comienzan a llegar ráfagas de afuera, sobre más de una parte derrumbada de la antigua muralla chinesca que construyó la intransigencia y macizó el exagerado y falso orgullo nacional. Quiero decir que llega a tiempo para el triunfo de su esfuerzo. Como todo joven poeta de fines del siglo xix y comienzos del xx, ha puesto el oído atento a la siringa francesa de Verlaine. Mas, lejos del desdoro de la imitación y ajeno a la indigencia del calco, ha aprendido a ser él mismo—être soi mème—y dice su alma en versos sencillos como lirios y musicales como aguas de fuente. Este poeta está enfermo, vive en un sanatorio, allá en Madrid. Así, en su poesía no busquéis salud gozosa ni rosas de risa. Cuando más, a veces, una sonrisa, una sonrisa de convaleciente:
Convalescente di squisitti mali...
pero en la cual se insinúa uno de los más grandes misterios de la vida. Cuando Camille Mauclair, el crítico meditativo del «Arte en silencio», se complacía en escribir versos, colocó un volumen de verbales sonatinas de otoño bajo la invocación de Schumann; Jiménez tiene como patrono de su libro musical y melancólico al melodioso Schubert. Antes de cada división de sus poemas, aparecen, a la manera de introducción, las notas de «El elogio de las lágrimas», de la «Serenata», de «Tú eres la paz». Se penetra así, a la influencia de la música, a uno como parque de dulzura y de pena en donde, al amor de la luna, un alma dice, como el ruiseñor, sus arias crepusculares o nocturnas. Nunca como ahora se ha cumplido el precepto de Pauvre Lelian: De la musique avant toute chose... Ya antes dijo el celeste Shakespeare:
Conozco de esos seres. Y veo, en cambio, a través de esta poesía de sinceridad y de reserva, a un tiempo mismo, la transparencia de un espíritu fino como un diamante y deliciosamente sensitivo. He aquí un lírico de la familia de Heine, de la familia de Verlaine, y que permanece, no solamente español, sino andaluz, andaluz de la triste Andalucía. Es de los que cantan la verdad de su existencia y claman el secreto de su ilusión, adornando su poesía con flores de su jardín interior, lejos de la especulación «literaria» y del mundo del arribismo intelectual. Su cultura le universaliza, su vocabulario es el de la aristocracia artística de todas partes, pero la expresión y el fondo son suyos como el perfume de su tierra y el ritmo de su sangre. Desde Becquer no se ha escuchado en este ambiente de la península un son de arpa, un eco de mandolina, más personal, más individual. Pudiendo ser obscuro y complicado, es cristalino y casi ingenuo. Se diría que tiene timideces de orfandad, como el Maestro—¡priez pour le pauvre Gaspard!—si no se viesen brillar a la luz de la luna las espuelas de oro de sus pies de príncipe, que estimulan los bríos de un pegaso joven y ardiente cuyas crines están húmedas de rocío matinal. El poeta dice, como la Ifigenia de Moreas: «Es dulce el sol», pero sus ansias y sus visiones están alumbradas por el clair-de-lune. Y hay allí en esos versos admirables y exquisitos, las mismas visiones y las mismas ansias que en las coplas populares que cantan las mozas enamoradas, y los sonoros, duros y aullantes cantaores. Allí está la irremediable obsesión de la muerte, de la podredumbre sepulcral, de los corazones partidos, de la tristeza matadora. Sólo que el artista tiene una cultura europea, y si no fuese su «acento» mental, no se le conocería el origen ni la patria, y sus arias podrían ser lieder germánicos o sonatinas parisienses que acompañaría la música de Debussy. Hay un olor a violetas. Hay paisajes entrevistos como por una ventana, cielos y campos de viñeta. Hay una gran castidad poeana, a pesar de los gritos de la vida; hay valles que tienen un ensueño y un corazón:
hay flautas pánicas, dulces flautas campesinas. ¡Deliciosos romances!
Ese romance suena a la música del divino Góngora; y para nosotros, los americanos, a la música de un rimador de encantos y de tristezas, de un adorable orfeo cubano, ha tiempo desaparecido. Esas notas las hemos oído en las cuerdas que acariciaba la mano de Zenea. Escuchad a Jiménez:
Recordad a Zenea:
En todo el libro de Jiménez hay una, diríase, sonrisa psíquica, llena de la suavidad melancólica que da el anhelo de lo imposible, antigua enfermedad de soñador. Los que hablan de un arte enfermo, juzgo que se equivocan. No hay arte enfermo, hay artistas enfermos; y en las almas es como en la naturaleza. Hay maneras de expresión que da el obscuro destino. Los antiguos no andaban errados cuando hablaban de la influencia de los astros. Hay maneras de expresión que da el obscuro destino, y no exijáis a una pálida flor de lis que tenga los colores violentos de una rosa roja, ni modestia a la cola del pavo real, ni un solo de ruiseñor al papagayo. El poeta nace, sí; todas las cosas naturales nacen; lo que no nace es lo artificial. Así, no penséis en que Francis Jammes o Juan R. Jiménez harían mejor en pensar en el porvenir político de sus respectivas naciones, que en decir los sentimientos que brotan al calor apacible de sus dulces musas. No seas alegre, poeta, que naciste absolutamente amado de la tristeza, por tu tierra, por la morena y amadora y triste Andalucía; y porque tu sino te ha puesto al nacer un rayo lunático y visionario dentro del cerebro.
Hay en este libro vagas reminiscencias literarias; por ahí pasa, un momento, un enlutado misterioso semejante al de la estrofa mussetiana, el enlutado «qui me ressemble comme un frère»; suena uno que otro acorde de fiesta galante—íntima, sin decoración ni preciosismo—y se alzan, bajo la claridad lunar, los chorros de agua de Lelian, «sveltes parmi les marbres». Y Febe, aquí; allá, más allá, siempre:
Hay de cuando en cuando, entre los sedosos romances, estrofas que hacen vibrar sus consonantes de armónica, sus acordes de ocarina. Lo preciso se junta a lo indeciso. Y el amor del astro en todos los siglos misterioso lo melancoliza todo. El poeta explicará su atracción: «Libro monótono, lleno de luna y de tristeza. Si no existiera la luna, no sé qué sería de los soñadores, pues de tal modo entra el rayo de luna en el alma triste, que, aunque la apena más, la inunda de consuelo: un consuelo lleno de lágrimas, como la luna. Los que os hayáis estremecido bajo las estrellas, oyendo venir en la brisa la sonata de un piano, sintiendo qué pobre es la vida entre la noche y ante la muerte, dejad caer la mirada sobre estas rimas iguales, de un mismo color, sin otros matices que los que en la noche surgen confusamente de los macizos del jardín, allá donde están las flores casi ahogadas en la negrura. Y soñad conmigo con las visiones blancas de siempre y con los poetas muertos: Enrique Heine, Gustavo Becquer, Pablo Verlaine, Alfredo de Musset; y lloremos juntos por nosotros y por todos los que nunca lloran.» Mirad con simpatía esa juventud que, en estos impudentes tiempos, tiene el franco valor de las lágrimas: Lacrimabiliter. Juzgad que ha elegido bien el patronato de Schuber. «Llave de plata de la fuente de las lágrimas», dice Shelley de la música. El poeta nuevo toca esa llave y hace caer el agua de la fuente una vez más. Así, Andalucía, entre todos tus tocadores de guitarra y de pandereta, entre todos los que hacen literatura alegre con tu color y tu exuberancia, te ha nacido un sonador de viola, de arpa, que sabe cantar, noble y deliciosamente, a la sordina, la recóndita nostalgia, la melancolía que llevas en el fondo de tu pecho. En tu copioso y fuertemente perfumado jardín lleno de claveles, ha abierto sus pétalos armoniosos una rosa de plata pálida espolvoreada de azul. Y yo tengo fe en la vida y en el porvenir. Quizá pronto, la nueva aurora pondrá un poco de su color de rosa en esa flor de poesía nostálgica. Y al ruiseñor que canta por la noche al hechizo de la luna, sucederá una alondra matutina que se embriague de sol.
GRANADA


He venido, por un instante, a visitar el viejo paraíso moro. He venido por un ferrocarril osado, bizarría de ingenieros, hecho entre las entrañas de montes de piedra dura. He visto inmensas rocas tajadas; he pasado sobre puentes entre la boca de un túnel y la de otro; abajo, en el abismo, corre el agua sonora. Así el progreso moderno conduce al antiguo ensueño. Y cuando he admirado la ciudad de Boabdil, he tenido muy amables imaginaciones. He pensado en visiones miliunanochescas. He recordado el título del lírico libro del provenzal Aubanel: La granada entreabierta. Y he ideado las impresiones de la pequeña alma de una coccinela pequeñita que se pasease por una granada entreabierta... Va por la corteza rugosa que acaba en una corona, que ha sido flor roja como una brasa. Va, la pequeñita coccinela, por las durezas lisas o ásperas de la cáscara, hasta llegar al borde, desde donde se divisa el interior palacio de pedrería... Y los rayos solares ponen el encanto de los juegos de la luz en el corazón de la granada entreabierta; y la coccinela penetra entre las riquezas que se presentan a sus ojos, y se maravilla de ese esplendor, y luego sabe que el corazón de la granada es dulce como la miel. Como la almita de esa bestezuela de Dios mi alma. He mirado la corteza rugosa de la antigua capital mahometana, en un tiempo muy poco propicio, entre calles lodosas y bajo un cielo nublado; mas luego he ido hacia la parte entreabierta que deja ver el corazón de su historia y su propio corazón. Y he visto la pedrería fantástica de un arte exótico, amoroso y sensual. Y después, el sol ha brillado; y así, la encantadora ciudad se me ha mostrado primero brumosa y luego luminosa. Y sé que el corazón de la granada entreabierta es dulce como la miel.
Razón tuvo el rey que lloró como una mujer... Es este uno de los países en que uno crearía, para una primavera sin fin, un jardín de ilusiones. Un «carmen». Carmen, verso... Jóvenes enamorados, parejas dichosas de todos los puntos de la tierra, si sois ricos, venid a repetiros que os amáis, en el tiempo de la primavera, a un carmen granadino; y si sois pobres, venid en alas de vuestro deseo, en el carro de una ilusión, en compañía de un poeta favorito... Verso, carmen.
He tenido, por llegar en este frío Febrero, un singular gozo; estar solo en la Alhambra y en el Generalife. En otra estación, la afluencia de viajeros abruma y perturba, como en todos los lugares adonde puede guiar el rojo Baedeker. Pues es esta una de las ciudades más frecuentadas por los rebaños de la agencia Cook. Además, el guía, discreto, no ha pretendido instruirme evocando la sombra del erudito Riaño. Los rebaños de la agencia Cook, que van a dar de comer a las palomas de Venecia, a oir el eco del baptisterio de Pisa, y a reflexionar sobre la inclinación de la torre; los que andan en busca de la especialidad señalada en las guías, o narrada por los commis-voyageurs, ya se sabe lo que vienen a ver a Granada: los mosaicos y azulejos, que antaño destrozaba el turismo; la Alhambra anecdótica: «¡ah, cómo gozaban aquellos moros!»; Chorro e Jumo, el rey de los gitanos y los tangos de las gitanillas, en las cuevas, en donde se compran cestillas de mimbre y candiles de cobre. En otra ocasión y en otra parte, me he complacido en bailes de gitanas que bailaban maravillosamente, y he contado cómo el pintor Carolus Durán dejó caer en el corpiño de una pequeña Esmeralda un luis de oro. En cuanto al lamentable rey fâlof, vestido como los contrabandistas de la era romántica, con una indumentaria de comparsa de ópera cómica, «¡palojinglese!» le he mirado al pasar, a la entrada del palacio. Ya está muy viejo el pobre modelo de Fortuny, y vive apenas de las propinas anglo-sajonas.
No me perdonaríais que a estas horas os resultase con el descubrimiento de Granada. Todos, más o menos, acariciáis el recuerdo de vuestro «último abencerraje», y si no, el yanqui Washington Irving os habrá, de seguro, conducido por estas encantadoras regiones. Pero no es posible poner el pie en este suelo atrayente, contemplar la decoración histórica de estos recintos de leyenda, sin hacer un poquito el Chateaubriand. ¿Quién no se siente en un caso igual poseído de ese tartarinismo sentimental, que sin que notemos a la inmediata su influencia, nos solidariza un tanto con los tipos de nuestras lecturas, con los personajes que nos han hecho pensar y soñar un poco, por la poesía de su vida, que nos liberta por instantes de la prosa de nuestra existencia práctica cuotidiana? Así, pues, no he de negaros que he evocado a la bella Lindaraja cerca de su mirador, que he lamentado una vez más la atroz expulsión de los moros, de aquellos moros cultos, sabios, poetas, con industrias hermosas y pueblo sin miserias. Desde la Alhambra se mira el soberbio paisaje que presenta Granada y su vega Deliciosa. A la derecha, la antigua capital, el barrio actual del Albaicín, con sus tejados viejos, sus construcciones moriscas, su amontonamiento oriental de viviendas; al frente, la ciudad nueva, en que la universalidad edilicia sigue el patrón de todas partes; a la izquierda, la verde vega, con sus cultivos y sus inmensos paños de billar; más acá, cerca de la mansión de encajes de piedra, los cármenes, estas frescas y pintorescas villas, donde los granadinos cultivan en los ardientes veranos sus heredadas gratas perezas, sus complacencias amorosas y sus tranquilas indolencias. En el fondo, la sirena coronada de blancura. En verdad se sienten saudades del pasado. Se comprende el entusiasmo de los artistas que han llegado aquí a recibir una nueva revelación de la belleza de la vida. Se piensa en los novelescos guerreros y amadores que vinieron del Africa cercana a anticiparse en este país espléndido un poco del cielo mahometano. Nadie ha vivido la poesía como esa misteriosa y pensativa raza de hombres tristes de amor y de fatalidad. Su arte labra esas mansiones de recelo y capricho con talento de abejas. La decoración viene de la naturaleza misma, de las líneas de florales, de las geometrías de la clara del huevo batido o de los cristales de la nieve. Su arco diríase imitado de las herraduras de sus caballos; sus columnas de los datileros, o de los tallos de las azucenas. Y hay algo de inaudito y de fantástico en todo esto, de manera tal, que vienen al pensamiento esas moradas ilusorias en que habitan los inmortales príncipes de los cuentos que cuenta la prodigiosa Scherezada. Y tan no puede separarse la poesía de estas mágicas arquitecturas, que sus decoradores y ornamentistas aprovechaban sus magníficas caligrafías para adornos, adornos que al mismo tiempo que los ojos con sus combinaciones y bizarrías de caracteres, halagan la mente con el sentido de las suras o la significación de los versos. Y ¿ese encanto del agua, transparencia, frescor, armonía, en los patios de mármol, para creyentes en cuya religión son obligatorias las abluciones, y ardientes poligamos en cuyo paraíso el primer premio es la limpia, perfumada, adolescente y siempre virgen belleza femenina?
El agua por todas partes, en las copiosas albercas, en los estanques que reproducen las bizarrías arquitecturales, en las anchas tazas como la que sostienen los leones del famoso patio, o simplemente brotando de los surtidores colocados entre las lisas losas de mármol. Comprendían aquellos príncipes imaginativos que hablaban en tropos pomposos, que la vida tiene hechizos que hay que aprovechar antes de que sobrevenga la fatal desaparición. Fijáos en el significado de las inscripciones decorativas que a cada paso encontraréis: «Yo soy una esposa con las vestiduras nupciales, dotada de hermosura y perfecciones. Contempla el esplendor que me rodea y comprenderás la gran verdad de mis palabras. Mira también mi corona, la encontrarás semejante a la luna nueva. Ibn Nazar es el sol de este orbe del esplendor y la belleza. Permanezca en su elevado puesto sin miedo a la hora del ocaso. Mientras yo, llena de gloria por misericordia suya, publico siempre sus felicidades. Contempla este esplendor. Aquí se establece para administrar justicia a sus siervos. Siempre que de aquí se aleja, sus vasallos se entristecen de no encontrarlo. Pues por mi Señor Ibn Nazar colma Dios de beneficios a los que le sirven. Habiéndole hecho descendiente del Señor de la tribu de Jaxred Saad, hijo de Obada». ¡Gloriosos nazaritas y feliz Abul Walid Ismael! Y allí en dos nichos de la sala de Comares: «¡Alabanza a Dios! Yo deslumbro a los seres dotados de hermosura con mis adornos y mi diadema, pues los luceros descendieron a mí desde sus elevadas mansiones. Aparece el vaso de agua que hay en mí como un fiel que en la quibla del templo permanece absorto en Dios. A pesar del transcurso del tiempo, continuarán mis generosas acciones dando alivio al que tiene sed, y albergue al indigente. Pues por mí pasan las numerosas liberalidades de mi Señor Abul Hachach. Nunca dejan de brillar en mí sus resplandores, pues su luz resplandece aun en las tinieblas de la noche. Tallaron sutilmente los dedos de mi artífice mis labores, después de haber ordenado las piedras de mi corona. Me asemejo al solio de una esposa, pero soy superior a él, pues contengo la felicidad de los desposados. Aquel que venga a mí sediento, le conduciré a un lugar donde encuentre agua limpia, fresca, dulce y sin mezcla. Pues yo soy a manera del arco iris cuando aparece, y el sol nuestro Señor Abul Hachach. No dejen de vivir sus bondades tanto tiempo cuanto la casa del Excelso continúe concediendo los favores de la peregrinación». Por todos lugares encontraréis las alabanzas al dichoso dueño y morador, y, sobre todo, a Alah. Nada que contenga mayor filosofía que la divisa de los Alhamares: «Sólo Dios es vencedor». Para disfrutar tranquilamente de la magnificencia y suavidad de estos parajes y recintos, ninguna ayuda mejor que la tradición, eso que no está en los libros ni certifican los documentos. Así, al llegar a la pila en donde algo que se asemeja a una gran mancha sangrienta llama la atención del visitante, no escuchéis a los que os dicen que Ginés Pérez de Hita inventa, y creed firmemente en que esa oscura tacha de mármol es debida a las rojas degollaciones de que se habla en las leyendas de zegríes y abencerrajes. Y cuando estéis en el patio de Lindaraja, no pongáis atención a los arabizantes que os pretendan explicar la etimología del nombre y negar la existencia de la linda figura; antes bien: imagináosla muy rosada, muy blanca, muy ardiente para el amor, y con unos ojos almendrados, de negros mirares, como corresponde a una verdadera sultana de cuento. Los traductores como Lafuente Alcántara pueden serviros para saber que en la taza de la fuente, en ese patio, dejó un poeta estos pensamientos: «Yo soy un orbe de agua que se ostenta a las criaturas diáfano y transparente; un gran océano, cuyas riberas son obras selectas de mármol escogido, y cuyas aguas, en forma de perlas, corren sobre un inmenso hielo primorosamente labrado. Me llega a inundar el agua; pero yo, de tiempo en tiempo, voy desprendiéndome del transparente velo con que me cubre. Entonces yo y aquella parte de agua que se desprende desde los bordes de la fuente, aparecemos como un trozo de hielo, del cual parte se liquida y parte no se liquida. Pero cuando mana con mucha abundancia, sólo somos comparables a un cielo tachonado de estrellas. Yo también soy una concha, y la reunión de las perlas son las gotas. Semejantes a las joyas que la diestra mano de un artífice colocó en la corona de mi Señor Ibn Nazar, del que con solicitud prodigó para mí los tesoros de su erario. Viva con doble felicidad que hasta el día el solícito varón de la estirpe de Galeb, de los hijos de la prosperidad, de los venturosos, estrellas resplandecientes de la bondad, mansión deliciosa de la nobleza. De los hijos de la kabila de los Jazrech, de aquellos que clamaron la verdad y ampararon al profeta, él ha sido nuevo Saad, que con sus amonestaciones ha disipado y convertido en luz todas las tinieblas. Y constituyendo a las comarcas en una paz estable, ha hecho prosperar a sus vasallos. Puso la elevación del trono en garantía de seguridad a la religión y a los creyentes. Y a mí me ha concedido el más alto grado de belleza, causando mi forma admiración a los eruditos; pues ni jamás se ha visto cosa mayor que yo en Oriente ni en Occidente, ni en ningún tiempo alcanzó cosa semejante a mí rey alguno ni en el extranjero ni en Arabia». Salones, torres, ajimeces, bordadas piedras, aéreos calados, baños, jardines, miradores... Aquí encuentro que había Justicia; más allá que había Salud; más allá que había Belleza; más allá que había Placer. Eran sabios aquellos hombres de turbante; eran buenos, eran fuertes y eran artistas.
Si la Alhambra es más grande, más suntuosa, más imponente, el Generalife es más cordial, más íntimo, más amable. «Delicioso para el amor», escribió en el álbum de la dulce mansión una mujer llamada D.ª Cristina Santoyo. D.ª Cristina sintetizó así todo lo que pueden hilar los literatos y rimar los poetas sobre este rincón hechicero. Yo no sé si la marquesa de Campotejar, dueña actual de esa maravilla, es joven; pero si no lo es, tiene que haberlo sido y que haber amado en este nido de ensueño; y, por lo tanto, haber tenido por escenario de su amor el que le envidiarían todos los reyes de la tierra. Cuán explicables son los entusiásticos arranques del viejo Dumas, en las cartas en que se manifiesta poeta y amoroso: «Lo que hay de maravilloso en el Generalife, señora, no son por cierto sus salas, sus baños, sus corredores, pues que esto lo encontraremos en la Alhambra mejor y más bien conservado; lo que es allí bello, maravilloso, son sus jardines, sus aguas, su vista. Permaneced, pues, en medio de esos jardines lo que os sea posible, señora; embriagáos con los perfumes que no encontraréis iguales, porque en parte ninguna se hallarán reunidos en un más pequeño espacio tantos naranjos, tantos jazmines, tantas rosas; impregnáos con la muelle frescura que despide el agua, porque tampoco en parte alguna veréis brotar tantas fuentes, despeñarse tantas cascadas, rodar tantos torrentes; y, en fin, mirad por cada abertura, que cada abertura es una ventana abierta sobre el paraíso. Y lo que más os seducirá, señora, es ese sabor de Arabia que ha quedado flotando en el aire». Yo he gustado ese sabor de Arabia desde que penetré por entre la doble fila de cipreses y entré por la baja y ancha puerta del Generalife. Buenos genios me amparaban en mi paseo solitario. Por guía tuve a la hija del jardinero, una preciosa niña de trece a catorce años, rubia y seria, que me enseñó el secular ciprés, bajo el cual se sentaba la sultana Zoraida, y el estanque, y los mirtos, y los rosales, y las salas en que en los viejos lienzos se representan los antiguos señores, y el gran árbol genealógico, y las galerías silenciosas en donde dan ganas de suspirar y de besar. ¿Para qué hablaros de lo demás? ¿Para qué deciros vulgares noticias de las guías, datos y fechas que os resultarían ridículos? ¿Para qué hablaros de la Granada actual, de la ciudad que hace política y en donde se pregonan las últimas noticias del conflicto ruso-japonés? He dejado Granada con pena, por su corazón de mármol labrado, por su viejo corazón, por sus divinas vejeces, que hace más adorables una naturaleza singular. Es uno de los pocos lugares de la tierra en que uno querría permanecer, si no fuese que el espíritu tiende adelante, siempre más adelante, si es posible fuera del mundo, «anywhere out of the world!» Y al dejarlo, han venido a mi memoria las estrofas de una romanza que en mi niñez oía cantar:

SEVILLA


Aunque es invierno, he hallado rosas en Sevilla. El cielo ha estado puro y francamente hospitalario pasadas las primeras horas de la mañana. La Giralda se ha destacado en espléndido campo de azur. Luego, las mujeres sevillanas, entrevistas por las rejas que hay a la entrada de los patios marmóreos y floridos, dan razón a la fama. He visto, pues, maravilla.
No sin razón es esta la ciudad de don Juan y la ciudad de don Pedro. Siempre la poesía, la leyenda, la tradición, os saldrán al encuentro. Estrella, el Burlador, el Monarca cruel, el Barbero... Por eso el grande y armonioso José Zorrilla se recomendaba aquí evocando el nombre de su Tenorio y de su Rey justiciero. El turismo viene, por moda, a la Semana Santa. Es decir, a pagar cuentas enormes de hospedaje, a dormir sobre una mesa de billar en veces, y a ver pasar las procesiones, entre católicos irreligiosos, santos macabros, cristos lívidos y sangrientos con cabelleras humanas. Al mismo tiempo, el viajero escuchará los gritos extraordinarios de las saetas y las carceleras. En el día aprovechará la buena ocasión para ir a ver a las cigarreras en la fábrica, con sus deshabillés sugerentes; si ha leído La femme et le pantin, de Pierre Louys, tanto mejor; y volverá a su país diciendo que ha conocido el encanto sevillano. No, ciertamente, indiscutiblemente, el encanto sevillano está en otra parte. La Semana Santa y la feria son notas singulares, y las cigarreras ayudan al color local que se ha conocido en las lecturas; pero el alma de Sevilla no tiene gran cosa que ver con todo ese pintoresco reglamentario. Ni con eso, ni con el industrialismo y la vida comercial que puebla de barcos las riberas del Guadalquivir; ni aun con el batallón trashumante de toreros calipigios que se entretiene en la estrecha y retorcida calle de las Sierpes. El encanto íntimo de Sevilla está en lo que nos comunica su pasado. Su alma habla en la soledad silenciosa; así el alma triste de toda la vieja España. Dicen sus secretos las antiguas callejuelas en las horas nocturnas. Y nada es comparable a la melancolía grave de sus jardines, esos jardines que ha interpretado pictórica y magistralmente en melodías del color el talento excepcional y hondo de Santiago Rusiñol—ese «ruiseñor» de la fuerte Cataluña.
¡Sevilla! Las injusticias de la fama no tienen gran fundamento: abominad la célebre calle de las Sierpes en donde existió un célebre café flamenco que se llamaba el Burrero...; abominad la manzanilla misma, que es un brevaje aceitoso y poco amable; abominad, aunque os gusten los toros, a los toreros fuera del coso. Pero adorad, extasiáos, para vuestro reino interior, en los jardines del Alcázar sevillano—, como en Aranjuez, como en la mágica Granada. De todo lo que han contemplado mis ojos, una de las cosas que más han impresionado a mi espíritu son esos deleitosos y frescos retiros. Ni las vetustas murallas carcomidas de siglos, que aún atestiguan el viejo poderío de los conquistadores romanos, ni los restos visigodos, ni la esbelta Giralda mauritana, cuyo nombre alegra como una banderola, ni la Torre del Oro a la orilla del río, ni las magnificencias del Alcázar, que renuevan en mi memoria las sensaciones experimentadas en la Alhambra granadina, nada me ha hecho meditar y soñar como estos jardines que vieron tantas históricas grandezas, tantos misterios y tantas voluptuosidades. La culpa la tiene en gran parte ese don Pedro que tenía tanto de don Juan...
Cuando uno entra, a un lado de las galerías que llevan el nombre de aquel raro monarca que comprendía la belleza morisca, que tuvo mucho de oriental, mucho del Arum-al-Raschid de «Las mil y una noches», lo primero que conmueve es el más blando de los silencios, apenas turbado por el fino hilo líquido que cae de un surtidor en el ancho estanque de verdes aguas. El suave viento mueve el ramaje de dos grandes magnolias vecinas. Y entre rosales y arrayanes, se descienden dos graderías y se va a ver lo que se llama los baños de doña María de Padilla. Hay una grande y larga piscina, bajo bajas bóvedas góticas. Nada más. Pero, ¿qué importa? Pintores ha habido que han intentado resucitar el sensual capítulo de la bella novela de vida. Quedáos al amor de vuestras ideas. ¿No oís cantar los pájaros de la primavera? ¿No veis al monarca que se acerca entre las flores nuevas y lujuriantes? ¿No oís el ruido del agua transparente en donde el cuerpo sonrosado de la real querida forma a su rededor círculos de diamante? Ella ríe, el duro rey sonríe. Cerca hay palomas blancas y de plumajes que la luz tornasola; y un pavón de Oriente, vestido de orgullo, ostenta sus gemas, como un visir de fiesta. Ahí tenéis el encanto sevillano.
Más allá iréis al jardín de la gruta, y allí los arrayanes forman un famoso y pueril laberinto; y en un rústico templete, bajo extraña bóveda, una blanca estatua de dos mujeres unidas por la espalda, arroja de sus cuatro pechos cuatro chorros de agua. Neptuno decorativo os saluda en el llamado jardín Grande, y en el del León hay señaladas huellas leoninas: hic sunt leones. Es en efecto aquí donde se conserva el cenador del césar Carlos V. Allí, entre los mármoles y los policromos azulejos y las maderas admirablemente talladas, las águilas imperiales guardan el orgullo de sus actitudes y recuerdan la presencia desvanecida de la soberbia y soberana persona.
Cuando salís, lleváis una sensación imborrable.
Como decía antes, por las calles os llamará siempre, con su callada voz, la tradición. En vano, en las vías estrechas, os hará pegaros a la pared el tranvía eléctrico. En vano los vendedores de antigüedades os querrán atraer con sus letreros en inglés. Por muy poco meditativos o poetas que seáis, tendréis que pensar en uno de los dos hombres-sombras zorrillescos, don Pedro o don Juan.
Allá en la iglesia del hospital de la Caridad, me he inclinado ante nombres ilustres, de mosaistas, pintores y tallistas; bastará el solo de Murillo multiplicado en obras excelentes, como un Dios Niño que se apoya en el mundo, todo gracia, y un Moisés en que Bartolomé Esteban demuestra que celeste suavidad y pincel dulce no le impiden el dar cuando le venía en voluntad una nota de fuerza. Y luego el realista y macabro Valdés Leal, cantado en las labradas rimas de Gautier, que renueva en más de un cuadro el triunfo de la muerte, y las visiones cadavéricas de los frescos del camposanto pisano.
Cuenta un cronista que al ver pintada tan a lo muerto la descomposición en el ataúd, dijo Murillo a su amigo el artista: «Compadre, esto es menester mirarlo con la mano en las narices». Mas, pasad a la sacristía. No os detengáis en la visión de San Cayetano, de Céspedes, ni en el San Miguel, de Roela.
Ved ese retrato del tiempo viejo, ved ese caballero firmado por Valdés Leal y ved esa espada antigua, que en estos tiempos de ruines prosas no hay mano digna de tocar. Ese caballero orgulloso, cuya estatua se ha inaugurado recientemente, es un révenant, es un habitante del ensueño, es un vecino de la ciudad de la eterna ilusión, es un héroe de la poesía, un fantasma de capa y espada. Ese hombre es el asesino del amor y el campeón de la voluptuosidad. Es el Sr. D. Miguel de Mañara, celebrado en la inmortalidad del arte bajo el nombre de Don Juan. Y esa es su espada. Está en una sacristía, porque ya sabéis que el diablo cuando se hizo viejo se metió fraile.
En la catedral mucho hay que admirar y las guías lo detallan; pero allí también, como en todos lugares, es el pasado el que os detiene con su historia o con su página legendaria. Así, de ese púlpito que encontráis en un patio, en donde predicaron varones ilustres como el vigoroso Vicente Ferrer, pasáis a las maravillas de las naves, en donde gloriosas paletas dejaron telas de valor y de renombre. Y la anécdota tradicional os espera asimismo por toda capilla y rincón, desde el colosal San Cristóbal, junto al altar de la Gamba, hasta el pequeño Niño Jesús, al cual llaman el mudo, obra de Montáñez. Y aquí llega la nota curiosa.
Encontráis gentes de añeja devoción, a quienes dirigís la palabra, y que, por más que les habléis, no os dan contestación alguna. Esos son fanáticos que han hecho al niño rubio del altar la promesa del silencio por un tiempo determinado. En una de las capillas—y aquí la anécdota es moderna—está el famoso San Antonio, de Murillo, cuadro que fué mutilado por un visitante norteamericano, que creyó oportuno aislar el santo del resto de la composición para provecho propio. Sabido es que el cónsul español en Boston tuvo denuncia del paradero del fragmento pictórico y logró rescatarlo. Hoy, gracias al arte y habilidad de un pintor eminente, el cuadro aparece restaurado, y no se notan las señales de la amputación del robador yanqui.
No os detendré ante las muchas obras artísticas y renombradas que aquí se guardan, pues son tantas y tales que hay libros de eruditos, como Cean Bermúdes, que están dedicados a ellos. Pero no dejaré de deciros que veáis cierto fúnebre monumento que está cerca del Cristóforo de Pérez de Alesio, el cual monumento es obra moderna y muy celebrada, compuesta de cuatro figuras que soportan una urna, y que seguramente os es familiar por las ilustraciones. En esa urna—¡descubríos!—están las cenizas, las discutidas cenizas de Cristóbal Colón, que antes estuvieron depositadas en la catedral de la Habana. Creo que el más impasible e indiferente de los americanos, no dejará de sentir así sea una vaga emoción delante de ese puñado de huesos. Hasta después podrá llegar la eterna Eironeia, y haceros comprender que no es muy grande el favor que nos hizo.
La tarde estaba alegre y dorada cuando pasé el Puente de Triana para ir al barrio de ese nombre tan cantado en las coplas. ¿Diré que tuve más de una ilusión deshecha? Fuera de una que otra ventana llena de los tiestos usuales en toda Andalucía, y una que otra cara de cromo o de caja de cerillas, no pude satisfacer mi curiosidad de belleza sevillana. Vi mucho mozo de chaqueta y pantalón ajustado, haraganeando en las esquinas, no lejos de los muelles en que el sevillano trabajador suda en los afanes del tráfago moderno. Vi portales sin aseo y tiendas de salazones, y una diligencia a la antigua, que al lado del eléctrico tranvía iba cargada de gentes y maletas a alguna parte. Vi la Torre del Oro bañada del oro de la tarde, y el río de un color sucio amarillento; y a lo lejos las alturas que empezaba a borrar, a esfumar el crepúsculo. Y si no volví contento de Triana, puesto que quizás yo iba con la idea de un Triana fantástico, o imposible o demasiado a la francesa, tuve un desquite con la salida de una bella niña y una vieja dueña de una vieja iglesia. Doña Inés del alma mía y su inseparable guardadora.